La reinvención de la alteridad en
ciertos discursos contemporáneos
Por Celina López Seco
Resumen
El presente trabajo intenta indagar en las relaciones o modos de construir conocimiento desde el cine documental a través de la puesta en común de la categoría analítica cine de la experiencia como manifestación artística que construye otros modos de expresión.
Palabras clave
Experiencia, escritura, real, realidad, memoria
Datos de la autora
Celina López Seco. Universidad Nacional de Córdoba, UNC. Doctorado en Semiótica en Centro de Investigaciones CEA.
Fecha de recepción:22 de agosto de 2011
Fecha de aprobación:21 de febrero de 2012
Es imposible pensar hoy (una teoría de) la imagen sin tener en cuenta la crisis de referencialidad que vive el medio audiovisual. Aquel paraíso de objetividad del que el cine como medio podía ser eco y garantía se terminó de derrumbar en la era digital. La imagen pierde su impresión en el celuloide y se transforma en una serie informativa de códigos electrónicos, es decir, en cantidad de bits susceptibles de ser creados, recreados y modificados en una computadora. Pero esto tiene poco de novedad, ya a fines de los ´50 algunos cineastas hacían referencia a los distintos modos de re-construir una imagen por ordenador sin ningún tipo de agregado nostálgico por la pérdida del referente.
La pregunta en cambio giraba sobre cuestiones como ¿qué estatuto tiene la verdad? Y desde allí, la teoría se hacía/hace eco cuestionándose por un abordaje “científico” en torno a lo real desde una perspectiva científica, ¿cómo reconstruimos nuestro objeto de estudio? Parece que las nociones que conciernen a la objetividad han afectado todo el andamiaje de las ciencias sociales y aquel mandato por el cual la imagen proporcionaría “la prueba empírica” se terminó de desvanecer en la posmodernidad.
En el campo cinematográfico las fronteras entre el documental y la ficción se desdibujan, ya no podemos desconocer que el “documento” también es una construcción y en cierto sentido una ficcionalización, no hay un afuera verificable por si mismo y registrable con una cámara. El afuera está, asume diferentes modalidades y la cámara, aunque sea de vigilancia, configura un punto de vista.
Nuestra propuesta consiste en hacer una pausa o una especie de rodeo en relación a la “verdad de la objetividad” o a la “objetividad de la verdad” y preguntarnos hoy por prácticas sociales integradoras de la cultura más que por la certeza de su representatividad. Quizás sea más factible acercarnos a la fiabilidad del conocimiento desde un compromiso con la honestidad de la experiencia, es decir desde nuestra implicancia como sujetos sociales, antes que desde parámetros científicos prestos muchas veces a unificar las singularidades que nos diferencian. Es en la experiencia de alteridad donde encontramos la fuerza creadora de la investigación en ciencias sociales.
Una práctica social creadora/creativa
Si entendemos el cine como discurso, es decir como construcción, será la semiótica —en tanto disciplina que aborda el interior de los discursos y su vínculo con lo real— la que nos permitirá pensar cuestiones en torno al significante/significado y éstos a su vez en indisociable relación al contexto de producción del que forman parte. Esto es, forma y contenido en consonancia con una materialidad histórica. Por otra parte, asumir una materialidad histórica nos obliga a considerar la presencia del sujeto que se inscribe en y es inscripto por la cultura.

Sans soleil
(Chris Marker, 1983)
Es, por tanto, en la inscripción de la subjetividad en los discursos sociales donde nos proponemos trazar una especie de cruce y ahondar en el giro que ha debido abordar el cine en la era de la pos imagen. Enfocamos un posible estudio del cine, como práctica cultural que emerge en la modernidad, a través de una categoría analítica denominada “de lo real” a la que llamamos cine de la experiencia. La definimos como una modalidad constituida por la articulación de cuatro elementos: la realidad, lo real, la memoria del cineasta y el espectador propuesto en el texto fílmico.
Damos especial atención a la inscripción de la subjetividad en la construcción de discursos y proponemos pensar el cine de la experiencia como una práctica cultural susceptible de arrojar luz sobre la reflexión en torno a los discursos sociales. En este sentido, para dar anclaje a la categoría esbozamos un breve análisis sobre la obra del cineasta francés contemporáneo Chris Marker (1921), quien desde sus inicios se dedicó a interpelar a las imágenes, a la realidad y a un real del que las primeras pudieran, de alguna manera, dar cuenta. Cuando decimos “interpelar” nos estamos refiriendo, como señala Bellour, al modo en que quien nos habla se sitúa en relación con aquello que nos muestra. Es precisamente “ese modo” el que se intentara describir, definir o al menos rodear en Sin Sol (1983), la columna vertebral de su obra, como modo de cuestionar la noción de objetividad en la mirada documental.
El cine de la experiencia
Decíamos que el cine de la experiencia es aquél que se constituye en una forma de articulación y relación entre una subjetividad —la memoria experiencia del cineasta—, una expresión —la realidad—, una materialidad —lo real del mundo—, y otra subjetividad —el espectador—.
Como género —lo distinguiremos así provisionalmente— abarca el ensayo fílmico, la escritura autobiográfica, los diarios filmados y el cine doméstico. Todos estos discursos cinematográficas poseen en común la construcción de un pacto (Lejeune) o contrato (Verón) entre realizador y espectador que recupera la noción de verdad como experiencia.
Sobre el realismo y la objetividad
Al poner en escena la propia subjetividad del cineasta, este cine se configura como un discurso que desmantela los postulados básicos del realismo clásico cinematográfico, esto es, hacer invisible a su enunciador/creador. Y en este sentido afecta tanto al cine de ficción como al comúnmente denominado documental.

Sans soleil
(Chris Marker, 1983)
A grandes rasgos, el realismo cinematográfico puede ser abordado en lo que tiene de tensión no de diferencia en dos propuestas que implican dos modelos de construcción fílmica. El realismo que acentúa el respeto por la representación, aquél que mediante un uso de la técnica (llevado en algunos casos hasta los límites de su transparencia o invisibilidad), configura un relato que esconde el dispositivo que le da visibilidad, esto es enmascarar el mecanismo cinematográfico de representación abogando por la verosimilitud de lo mostrado (un claro ejemplo es el de la pantalla cinematográfica como ventana al mundo, un mundo no construido sino real: me asomo al cine como si me asomara a una ventana). El efecto de verosimilitud se funda en una especie de pacto de veracidad —interno al filme no en relación al referente— que la película como “cine” establece con el espectador. No importa si lo que vemos es ficción, documental, ciencia ficción, terror o aventura, lo que cuenta es que como espectadores suspendamos nuestras creencias y durante el tiempo que dure el filme creamos que lo mostrado sucedió. Este modelo de realismo sería el comúnmente adjudicado al cine clásico hollywodense pero también se aplica a los documentales de la National Geographic o a aquellos registros denominados en la jerga cinematográfica específica fly in the wall (la cámara es como una mosca en la pared que todo lo ve y ella tranquilamente podría pasar desapercibida).
El segundo modelo de realismo pone el énfasis en lo representado, es decir, recupera una de las condiciones fundacionales del cine que es la técnica, porque encuentra que esta cualidad reproductiva es la que permite develar los misterios de lo real. Fue André Bazin quien reivindicó que la particularidad de este nuevo medio residía en su capacidad de aprehender “la ambigüedad de lo real”. Por tanto, para este modelo no importa si el dispositivo se muestra o se esconde, ya que se asume que el dispositivo construye; sin embargo, el acento está puesto en lo que éste capta. Este modelo de realismo, heredado de la novela naturalista del siglo XIX, acentúa el respeto por lo mostrado.
La línea divisoria es compleja y por suerte está lejos de ser resuelta, el punto que nos interesa para el presente trabajo es pensar el cine de la experiencia dentro del complejo entramado de las ciencias sociales reubicando el peso que la tradición epistemológica le otorgó al realismo documental como garantía de verdad y comprenderlo como modo de expresión.
Las estructuras narrativas
La consideración del realismo como sistema de expresión, no como mimesis susceptible de ser utilizada tanto en la ficción como en los registros de lo real, nos lleva a una segunda instancia que tiene que ver con las estructuras narrativas que dan forma a los textos cinematográficos. En este sentido el cine de la experiencia se plantea como una apuesta epistemológica que recupera a través de la inscripción de la subjetividad, de lo sensible, la probabilidad de discutir sobre las imágenes desde un lugar que incluya, como ya anticipaba Benjamín (1973), las potencialidades que perfilaba el medio cinematográfico, es decir, su capacidad de poner en relación el arte y la ciencia. Por tanto, si el cine de la experiencia es aquel que articula una subjetividad, un real y una realidad es porque, aun siendo conciente de las limitaciones del realismo entendido como copia fiel de una realidad, no se rinde al relativismo posmoderno e intenta recuperar la tensión entre los dos modelos de realismo (el que acentúa las capacidades del medio para retratar o construir una realidad y el que acentúa lo mostrado y considera el medio como capacidad y potencialidad de descubrir la ambigüedad del afuera) para configurar una tercera vía: la integración. Esta integración concilia las posibilidades del medio de captar un real que, por una parte, nos puede llegar a ser ajeno a la percepción visual humana (realismo que acentúa lo mostrado) y por la otra, aboga por la capacidad no sólo reproductiva sino constructiva del medio (realismo de la representación).
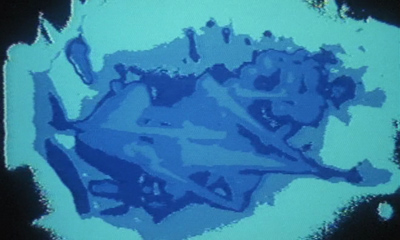
Sans soleil
(Chris Marker, 1983)
Esto significa que la categoría en cuestión a través de su estructura narrativa —que explicita el modo de construcción del relato y asume la subjetividad del mismo como experiencia— pone a consideración el estatuto de verdad de las imágenes y abre el juego a la discusión mostrando los límites de la representación.
Un caso que amplía la norma: Sin Sol (Chris Marker, 1983)
Según Bill Nichols, la práctica del documental:
No moviliza un inventario finito de técnicas, no aborda un número establecido de temas y no adopta una taxonomía conocida en detalle de formas, estilos o modalidades. El propio término documental debe construirse de un modo muy similar al mundo que conocemos y compartimos. En vez de una definición unívoca se imponen tres líneas para entender el documental, ya que cada una ayuda a identificar una serie de cuestiones: desde el punto de vista del realizador, del texto y del espectador (1997: 42).
a. Desde el punto de vista del realizador, un documental se define por el objetivo común que comparten los cineastas, escogido por voluntad propia, de representar el mundo histórico en lugar de mundos imaginarios. Por tanto, más que encontrar un manifiesto cinematográfico del “buen documentalista”, Nichols propone pensarlo como modo relacional, histórico y variable de operar sobre la realidad, como una práctica discursiva que ordena el universo de lo decible/representable.
b. Desde el punto de vista textual, el documental puede considerarse como un género cinematográfico con reglas propias. Según Nichols, la enunciación documental toma forma siguiendo una lógica informativa. “La economía de esta lógica requiere una representación, razonamiento o argumento acerca del mundo histórico básicamente instrumental o pragmática”. El ‘cómo’ se organizan estos elementos, definirá lo que el autor denomina modalidades del documental o principales divisiones históricas y formales dentro de la base institucional y discursiva. Nichols distingue cuatro modalidades (que hoy ya han sido ampliadas pero que aquí mencionaremos en su versión original) como diferentes conceptos de representación histórica:
-Modalidad expositiva: el conocimiento asume la forma de una certeza interpersonal y la retórica de la argumentación desempeña la función de dominante textual haciendo que el texto avance al servicio de su necesidad de persuasión.
-Modalidad de observación: surge a principios de los ’60 como reacción a la construcción —argumentativa— del hecho. Aquí se “cede el control” a lo que pasa frente a la cámara.
-Modalidad interactiva: el realizador interviene e interactúa. Gracias al aligeramiento de los equipos de registro sonoro sincronizado (principios de los ’50), su voz no sólo se puede oír como comentario en voice-over sino en el lugar de los hechos.
-Modalidad reflexiva: mientras que la mayor parte de la producción se dedica a hablar sobre el mundo histórico, en esta modalidad se aborda la cuestión de cómo hablamos acerca del mundo histórico.
c. Por último, la tercera línea para definir el documental se refiere al punto de vista del espectador. El autor dice que no hay nada ni desde el punto de vista del realizador ni desde el texto mismo que pueda distinguir categóricamente el documental de la ficción. Es decir, incluso si las imágenes pierden su reivindicación de congruencia con el mundo material, incluso si el documental, como es el caso del fake, construye su representación frente a la cámara imitando el mundo, insistiremos, persistiremos, dice Nichols, en “inferir un argumento acerca del mundo, el espectador documental emplea procedimientos de compromiso retórico, en vez de procedimientos de compromiso de ficción” (1997:76).
Llegados a este punto es lícito preguntarnos: si entendemos al documental como un género con normas regulativas propias, ¿cuáles son las estrategias textuales de Sin Sol por las cuales decimos que su autor “usa” la norma para ampliar el universo discursivo cinematográfico?
Sin Sol interroga y cuestiona el alcance y validez del documental como norma
Podemos decir que la articulación y el trabajo con las imágenes en Sin Sol posibilitan la definición del documental desde cualquiera de los puntos tratados por Nichols, por tanto, afirmamos que el texto ilustra la norma. Sin embargo, las diferencias propias con que cada documental se configura a sí mismo se presentan en este filme como diferencias sustanciales que amplían el universo discursivo del género.
Desde el punto de vista textual: la mayoría de los estudiosos del documental han acordado en definir a Sin Sol como la obra paradigmática del documental ensayo. Siguiendo la categorización de Nichols, nos referimos a ella como integrante de la modalidad reflexiva en tanto cuestiona no el mundo histórico sino las representaciones o los modos en que se aborda el mundo histórico. Sin Sol es un filme que introduce imágenes del viaje de un cameraman (Sandor Krasna, seudónimo de Marker) entre “dos polos opuestos de la existencia”: África y Japón. La película adquiere forma epistolar a través de la voz en off de una mujer (a cargo de Florence Delay) que lee las cartas enviadas por Krasna, alternando la lectura con las imágenes del viaje.
“Shonagon tenía la obsesión de hacer listas… listas de ‘cosas elegantes’,… ‘cosas molestas’ o también de ‘cosas que no vale la pena hacer’. Un día tuvo la idea de escribir listas de ‘cosas que hacían latir el corazón’. No es un mal criterio, me doy cuenta cuando filmo. Aplaudo el milagro económico pero lo que quiero mostraros… son las fiestas de los barrios”. Corte imagen de fiesta en barrio japonés.

Sans soleil
(Chris Marker, 1983)
En esta relación de las imágenes y las palabras radica un aspecto clave del modo interpelativo en que Marker construye conocimiento. Andrè Bazin, a propósito del estreno de Letters from Siberia (1957), ya advertía sobre la particular manera en la que Marker monta las imágenes y la llamaba “montaje horizontal, porque en cierta forma, la imagen se relaciona lateralmente con lo que se dice más que con el plano que le sigue” (Bazin, 1958). En Sin Sol esta técnica se perfecciona, la película en su totalidad (a diferencia de Letters… donde sólo se aplicaba este modo por fragmentos) consiste en la alternancia, en el juego, en la imbricación entre palabra e imagen. El punto es que lo específico de esta articulación no radica sólo en el cuestionamiento sobre la representación del mundo, como propone la modalidad reflexiva; más bien, a través de la indisociabilidad entre palabra e imagen Sin Sol propone el pensamiento como proceso necesario del acto de mirar. Se interpela al espectador a que realice, durante el visionado del filme, ese trayecto que va “del oído al ojo o del ojo al oído”. De este modo, la especificidad de la imagen no reside tanto en su carácter indicial como sello ontológico del mundo, sino en la consideración de la misma como modo de recordar el mundo o como memoria del mundo:
En nuestro país, el sol no es el sol si no está resplandeciente… o un manantial no lo es si no está límpido. Aquí poner adjetivos sería tan maleducado como regalar objetos con la etiqueta del precio. La poesía japonesa no califica. Hay una manera de decir barco, bruma, rana, cuervo, granizo, garza y crisantemo… que las contiene a todas… Estos días la prensa sólo habla de un hombre de Nagoya, la mujer que amaba murió el año pasado y él se sumergió en el trabajo a la japonesa, como un loco. Al parecer hizo un gran descubrimiento en electrónica. Y luego, en el mes de mayo se suicidó. Hay quién dice que no pudo soportar oír la palabra “primavera”.
Por su parte, pensando en el punto de vista del realizador Nichols dice: “existe una clara voluntad de abordar el mundo histórico más que mundos imaginarios” (1997: 44); sin embargo, para Marker lo imaginario forma parte del mundo histórico, no hay un sistema de representación que sea más verdadero que otros —una valoración que sí se había autoadjudicado el realismo en algún momento—. El trabajo con las imágenes es un trabajo con la memoria. La imagen para el autor no funciona como documento o prueba de una verdad primigenia, las imágenes son la manera en que los hombres recuerdan.
El filme se abre con la voz en off de la Florence Delay que lee la carta y dice:
La primera imagen de la que me habló fue la de tres niños en la carretera en Islandia, en 1965. Me dijo que para él era la imagen de la felicidad y que había intentado muchas veces asociarla con otras imágenes pero nunca lo había logrado… Me escribió: ‘tendré que ponerla sola al principio de una película con un largo trozo de cinta negra; si no se ve la felicidad, al menos se verá el negro.
Sin embargo con esto el cineasta no dice que el mundo histórico (lo real, la cosa en sí) sea inaprensible, sino que lo real no está impreso o sellado en la imagen; lo real no tiene valor de verdad en sí mismo porque es un aspecto relacional. De ese modo, la muerte, la pérdida, el encuentro, un vínculo, es decir, los modos objetivos de la existencia, adquieren un sentido: el sentido compartido de la experiencia. Raymond Bellour afirma al respecto: “Pero hay algo seguro: la subjetividad que ahí se expresa con fuerza y desenvoltura no depende únicamente del poder, ejercido por Marker de decir yo. Surge de una capacidad más general: la de poner en guardia al espectador respecto a lo que ve, a través de lo que oye” (2000:56).
Por último, desde el punto de vista del espectador Sin Sol asume como principal condición para su existencia lo que Philiphe Lejeune denominó, refiriéndose a la literatura, “pacto autobiográfico”, un pacto o “contrato de lectura” basado en la noción de verdad como experiencia relacional, experiencia compartida y no como garantía de autoridad de un sujeto que enuncia/muestra1. El viaje y su narración epistolar, el desdoblamiento de la presencia del realizador en Sandor Krasna y en la voz en off de Florence Delay, la puesta en cuestión de las imágenes a través de los diferentes comentarios, más que la constatación de referencialidad con el mundo histórico, demandan el compromiso de argumentación retórica (al que se refería Nichols como el nivel más profundo de expectativas del espectador documental) o pacto de verdad. Sin embargo, y esto es lo propio de Sin Sol, el pacto de verdad se refiere a una experiencia de relación entre el sujeto que mira y el mundo histórico mirado.
Él, que no se había inmutado ante un gol de Platini… o un acierto en una apuesta triple… preguntaba apasionado el resultado de Chiyonofuji en el último torneo de sumo. Preguntaba por las últimas novedades de la familia imperial… del príncipe heredero o del gánster más viejo de Tokio que aparecía a menudo por televisión para enseñar la bondad a los niños. Todas esas simples alegrías del retorno al país… al hogar, a la casa familiar, que él ignoraba… doce millones de habitantes se las podían ofrecer.
Es decir, no es la mirada del sujeto la del yo que (se) enuncia como cuerpo físico presente, ni el mundo histórico como materialidad o real los que llevan impresos el valor de verdad. Por el contrario, la apuesta textual de Sin Sol está justamente en asumir la precariedad de las imágenes como garantía de verdad haciendo explícita la circularidad de la semiosis. A la vez, el texto propone un nuevo marco interpretativo: restituir a las imágenes el irrefrenable peso afectivo que las liga al mundo, porque ellas constituyen hoy la manera en que el mundo recuerda.
Si Sin Sol elude los límites tradicionales entre documental y ficción, decimos que la actualización semántica que desarrolla Marker tiene que ver con el “uso” de las imágenes como forma de cuestionar su estatuto de “prueba de existencia”, más que con una “interpretación legítima” que el género documental prevé (es decir, de la imagen como referente material del mundo).
Sobre la ética
Así, los límites de la representación incluyen nociones como subjetividad/objetividad/realismo y en el punto donde el planteo o la búsqueda de la verdad parecieran cerrarse en un nudo gordiano la ética se configura en la noción, como acción, susceptible de abrir el juego.
Si bien no es innovador afirmar que los nexos entre la cámara fotográfica y la realidad han sido sobrevalorados, es menester no olvidar que, como afirman los teóricos del documental Cerdán y Catalá (2008), los materiales fundamentales con los que trabajan la fotografía y su extensión el cine, proceden de la realidad. En el cine de lo real a esta premisa, sugieren los autores, se le añade una noción ética que intenta preservar ese rasgo inicial como característica propia ante la deriva hacia la ficción o lo estético que están experimentando el cine y la fotografía. Si, como mencionáramos al comienzo de este artículo, el cine sufre una reformulación absoluta a partir de la digitalización de los formatos, “perdiendo los espectros o sombras a las que rendir homenaje”, este vínculo con lo real se vuelve aún más problemático.
En este sentido, Cerdá y Catalá advierten que puede que el error fundamental parta de no haber comprendido que una situación o acontecimiento va mucho más allá del mero índice fotográfico/documental. Si bien la fotografía nos permitió, al “convertir lo real en imagen”, poder pensar sobre lo real, una situación excede la consideración del índice icónico, una situación de por sí es ambigua y precisa de algo más que una cámara para su comprensión/captación.
El cruce: la subjetividad como garantía de alteridad
Es aquí donde la presencia del sujeto/realizador/artista se asume como principal. El cine de lo real trata sobre sujetos humanos y “el cómo” hablar de ellos implica necesariamente abordar cuestiones, códigos y normas éticas. Parece que la mayoría de los postulados teóricos sobre el cine de lo real coinciden en que una de sus bases fundamentales es la de decir la verdad. Algunos teóricos del “cine de lo real”, como Bill Nichols (1997), plantean la posibilidad de establecer un código deontológico que no sería normativo sino consensuado; Carl Plantinga, por su parte, establece los principios éticos que deben regir la caracterización de los personajes (en Catalá, J.M. Cerdán, J.2008: 13). Michael Chanan resume las preocupaciones alegando que si de lo que se trata no es de establecer normativas sino solamente unas normas comunitarias el punto sería construir acuerdos mínimos de honestidad irrenunciable y afirma que “quienes no los suscriban, no es que no estén capacitados para hacer documentales sino que, en realidad no deberían considerarse capacitados para vivir en sociedad” (en Catalá, J.M. Cerdán, J.2008: 17).

Sans soleil
(Chris Marker, 1983)
En este sentido, en función de pensar una práctica cultural en consonancia con una práctica social —lo que implica necesariamente considerar la práctica creativa como indisociable de su contexto de producción— consideramos que ambas esferas: la ciencia y el cine (o una nueva epistemología de las imágenes), pueden asociarse para desplegar toda su capacidad creadora, transformando cuestiones paralizantes en torno a la verdad y la objetividad en prácticas de integración, donde la diferencia no necesite ser subsumida sino más bien donde ésta se asuma como alternativa a un mundo cada vez más homogéneo.
A modo de epílogo, que bien podría funcionar como introducción al análisis de textos audiovisuales del citado cine de la experiencia, nos planteamos la recuperación de estos “acuerdos mínimos de honestidad” a los que alude Chanan en relación a la vida en sociedad y a las prácticas culturales que le dan cohesión. Para, desde este pacto social fundamental, asumir la presencia, y puesta en discusión, del carácter subjetivo de la experiencia como lugar primario de alteridad. Como propone Chris Marker a lo largo de toda su obra, reconfigurar y asumir un nuevo mapa de responsabilidades en la construcción del conocimiento.
Bibliografía
Bellour, R. (2000), “El libro ida y vuelta”, en Enguita Mayo, N.; Expósito, M. y Regueira Matriz, E., eds., Chris Marker: Retorno a la inmemoria del cineasta, Eds. De la mirada, Valencia.
Bonitzer, Pascal (2007), El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine, Santiago Arcos, Editor, Buenos Aires.
Catalá, Josep M. y Josexto Cerdán, eds. (2008), “Después de lo real” Volumen I y II, en Archivos de la Filmoteca: revista de estudios históricos de la imagen.
De Man, Paul (2007), “La autobiografía como desfiguración”, en La retórica del romanticismo. Ed. Akal, Madrid
Enguita Mayo, Nuria; Expósito, Marcelo y Regueira Matriz, E., eds. (2000), Chris Marker: Retorno a la inmemoria del cineasta, Eds. De la mirada, Valencia.
Font, D. (2002), Paisajes de la modernidad. Cine europeo 1960-1980, Ed. Paidós Ibérica, S.A. Barcelona
Foucault, Michel (2008), Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Siglo XXI, 2ª ed. Editores Argentina, Buenos Aires
Gutierrez, G. M. (2008), Cineastas frente al espejo T&B editores, Madrid.
Nichols, B. (1997), La representación de la realidad, cuestiones y conceptos sobre el documental, Paidós, Barcelona
Quintana, Angel (2003), Fabulas de lo visible. El cine como creador de realidades Ed. Acantilado, Barcelona
Quintana, Angel (2008), Virtuel? À l'ère du numérique, le cinéma est toujours le
plus réaliste des arts. Paris: Cahiers du cinéma.
Ricoeur, Paul (2002), La memoria, la historia, el olvido 2ª ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008
Sanchez-Biosca, Vicente (2004), Cine y Vanguardias artísticas. Conflictos encuentros, fronteras. Eds. Paidós Ibérica, S.A. Barcelona
Torreiro, Casimiro y Josexto Cerdán (2005), Documental y Vanguardia Eds. Cátedra (Grupo Anaya, S.A.) Madrid
Weinrichter, Antonio (2004), Desvíos de lo real. El cine de no ficción T&B editores, Madrid.
-------
1 Ver al respecto los documentales argentinos “los Rubios” (2005) de Albertina Carri y “M” (2006) de Nicolás Prividera en donde la presencia de los realizadores funciona como garantía de verdad sobre lo relatado.