Disrupción social y boom documental cinematográfico. Argentina en los años sesenta y noventa Irene Marrone y Mercedes Moyano Walker (eds.). Buenos Aires, Biblos. 2011
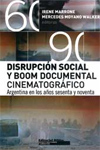
Reunidos y coordinados por la historiadora y magíster en Ciencias Sociales Irene Marrone y la doctora en Ciencias Sociales Mercedes Moyano Walker, investigadores, docentes y estudiantes de varias unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires, se dedican en 280 páginas a abordar la articulación entre cine documental y procesos de disrupción social en Argentina en las décadas del sesenta y noventa. En el ir y venir, reiterado y en doble dirección, de una década a la otra, los autores se proponen observar y comprender cómo la modalidad documental fue la que obtuvo la preeminencia a la hora de dar cuenta, dar sentido, a las crisis de cada época. Una hipótesis: “Lo que suponemos que operó para dar lugar a esta singular y estrecha asociación entre documental y dominación social es la politicidad, que habita plenamente en el documental desde su expresión temática, retórica y enunciativa” (13). En épocas de crisis de dominación de estructuras concretas y expresiones simbólicas, la politicidad del cine documental, su dimensión polémica, su carácter de discusión pública y modo de posicionamiento (y posesión) frente a un sistema hegemónico (de ideas, prácticas e instituciones), recobraría visibilidad y productividad.
Fundamentado en esa hipótesis el libro se divide en tres secciones que plantean enfoques posibles a esta doble articulación: cine documental/sociedad, y década del sesenta/noventa. La primera se organiza bajo el acápite de “Documental y política” y en cinco artículos propone marcos teórico-metodológicos de análisis, y reflexiones en torno a condiciones de productividad cinematográfica en clave económica e institucional. La segunda, que reúne seis artículos y posee un abordaje más práctico con estudios de caso comparados, titulada “Informar, uniformar, contrainformar”, se propone revelar las complejas relaciones entre distintos dispositivos y épocas, abordando procesos de transición/mediación en el tratamiento de la imagen y sus contenidos. La tercera y última, de corte ensayístico y con un sugerente título “90-60-90: subjetividades y memorias”, ofrece siete trabajos con agudas preguntas y reflexiones críticas en torno a problemas-nudo que atravesaron la configuración de nuestra identidad social, política y cultural en las décadas eje de análisis.
“Atrapando la realidad” es el título elegido por Irene Marrone para la introducción al volumen, descubriendo la clave de articulación entre artículos, films y épocas de análisis. Una reunión de ideas que, en gerundio, asechan/discuten/piensan, otras ideas vueltas imágenes que intentaron apresar, ellas también (de algún modo), el dinamismo de la vida social. El libro bascula en la tensión constitutiva que se registra entre lo subjetivo y lo social-colectivo, observando cómo el cine documental opera en tanto puente, interregno para las dinámicas subyacentes a esta aparente polaridad. Los sesenta y los noventa comparten contextos de crisis integrales que atraviesan todas las esferas y representaciones de mundo: tiempos de disrupción, cambio en el ordenamiento del sistema, estallido de las certezas, creencias, valores y prácticas tácitas, erosión del “discurso narrativo hegemónico de lo social” (12). Y en ambos casos, el cine documental expresaría una forma de disputar el sentido construido (oficial-dominante —ahora— en crisis), creando otros posibles, y haciendo manifiesta la aparición de nuevos sujetos y subjetividades sociales: los jóvenes. En los sesenta, ellos presentan voces y visiones alternativas de representaciones de mundo y de praxis socio-política y estética, sin negar diversos y paradójicos préstamos, intervenciones, conexiones, resignificaciones productivas con ámbitos dominantes e industriales. En los noventa aquella potencia entusiasta se trasmuta, cambia, a la expresión-exposición de subjetividades frágiles, inestables, no compactas, contradictorias, performativas. En ambos “(…) el cine documental fue (…) un activo agente del proceso social y cultural. En ese cometido de atrapar el mundo ‘real’ modificó sus propias modalidades de captar, construir y significar la realidad, generando novedosas formas de narración y representación sustentadas en nuevas tecnologías y modos de organizar la producción” (17).
La primera sección se inicia con el artículo de Diego Litvinoff quien propone pensar al cine documental combinando tres plataformas teóricas. Por un lado el marxismo y la filosofía del lenguaje, que ven al cine como fenómeno sígnico que emerge y regresa al campo social del cual el análisis no puede desligarlo, reflejando y refractando las contradicciones sociales y disputando consensos pues “el signo llega a ser la arena de la lucha de clases” (Voloshinov, 2009: 47 citado en 22). La segunda plataforma es la teoría lacaniana y su recuperación por Ernesto Laclau, para, a través del concepto de significante vacío, reflexionar en torno a la articulación lenguaje, hegemonía y signo visual. Por último el autor incluye la propuesta de Umberto Eco para pensar el lugar del enunciador fílmico y el espectador modelo. Aunque dispuestos como artículos separados, el siguiente, también bajo la firma de Litvinoff y titulado “El documental como discurso de verdad: una indagación política”, resulta una continuación y profundización de la propuesta teórico-metodológica expuesta anteriormente, sumando, sin suficientes reparos críticos, la teoría de Bill Nichols para referirse al problema de la aprehensión de la verdad de lo real desde las distintas modalidades del cine documental.
Recién en el tercer artículo se observa el abordaje a dos films: Pescadores (Dolly Pussi, 1968) y Buenos Aires (David José Kohon, 1958). En co-autoría con María Florencia Reyes Santiago, Litvinoff suma a su andamiaje conceptual a Michel Foucault para discutir la posición de algunos investigadores para quienes habría documentales políticos y no-políticos, en función del tema que se trabaje. Según los autores, es la indagación hermenéutica la que permitiría determinar el grado de politicidad de un film. Por su parte el análisis de los casos es descriptivo-temático e intenta bajo el concepto de “catalizador del cambio social” (Marcuse, 1975: 14, citado en 39) considerar las películas como narrativas de visibilización de contradicciones sociales y fruto de un clima y sensibilidad epocal nueva.
Zanjando estas problemáticas conceptuales, a veces muy abstractas, Fernando Ramírez Llorens escribe “Los límites de la independencia: cine, Estado y los nuevos realizadores de la década del sesenta”, un interesante artículo que ofrece una nueva puerta de entrada hacia la historia de la producción de la década a partir de las condiciones de posibilidad (encuadres y patrones institucionales y económicos) que hicieron viable (o no) al nuevo cine documental. Si, como observamos hasta aquí, es necesario muñirse de ciertas teorías para pensar críticamente los signos políticos en circulación y en disputa (los documentales), a partir de nuevas configuraciones de sensibilidad e imaginación (portadas por nuevos sujetos-agentes), es necesario contextualizar estas dinámicas en marcos económico-institucionales más amplios. Por eso Llorens observa cómo en pos del ejercicio de dominación de la producción, el Estado hizo posible a través de la censura y leyes de fomento, regímenes de lo visible con sistemas organizados de promoción y prohibición, es decir, “políticas de control” (43), que incidieron en la trayectoria y soluciones estéticas de los nuevos realizadores de los sesenta. Su artículo complejiza la reflexión sobre el funcionamiento institucional del Estado, dado que “lejos de aparecer como limitador, aparece como garante de cierto grado de independencia de los nuevos realizadores en relación a la vieja industria” (57). Además, abre preguntas nuevas sobre el rol del cortometraje documental donde “se abordan temáticas de conflicto social que aparecen sólo de forma aislada en el largometraje, y en general puede concebírselo como un espacio amplio de experimentación” (59).
El último artículo de la sección “Apuntes sobre el boom documental en los años 90”, es el único que aborda explícitamente la década convocando a una reflexión aproximativa, discutiendo los esbozos de algunos problemas, hipótesis y rodeos sobre las nuevas propuestas documentales. Para pensar este período (de disrupción social e irrupción documental) Lior Zylberman decide historizar las condiciones económico-culturales, legales e institucionales que dieron forma al contexto de producción documental y sus formas de representar la realidad, otorgándole relevancia al factor educativo en materia cinematográfica, con la proliferación de espacios de enseñanza y práctica con nuevas posibilidades tecnológicas, como el video. Si la televisión e internet acapararon la producción de imágenes del y sobre el presente, el documental se volcó hacia el pasado y sus voces con nuevos procedimientos y estrategias discursivas y formales que transparentaron la presencia de nuevas experiencias de subjetividad (tanto en los realizadores como en los espectadores) y de relación con el universo de la imagen, que el autor lee a partir de la perspectiva de Gilles Lipovetsky y su noción de “pantalla”.
La segunda sección invita a revisar cómo el cine y la televisión se han disputado el uso y manipulación de las imágenes para informar, uniformar o contrainformar, en tanto estrategias de comunicación y diálogo con el campo social. El primer artículo responde a la firma de Mabel Fariña e Irene Marrone quienes se proponen analizar de forma comparada el verosímil consagrado en los años sesenta por los noticiarios argentinos y cubanos (entendidos como formas documentales), observando cómo dieron cuenta y construyeron la memoria visual sobre sucesos violentos: puntualmente los bombardeos a poblaciones civiles (Plaza de Mayo, y Vietnam). Las autoras reflexionan sobre qué fue mostrado y cómo, en la disputa por la representación de las luchas por el poder (con figuras dicotómicas de enemigo-aliado; héroes/mártires/víctimas - victimarios/bárbaros, etc.). Para ello estudian algunos números de los noticiarios Sucesos Argentinos (1938-1972), Noticiario Panamericano (1940-1970), Primer Telenoticioso Argentino (1954), y Hanoi la producción del Noticiero del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC, 1960-1990). En el caso argentino se analiza el derrotero de las imágenes del conflicto en el itinerario político-institucional previo y posterior al golpe de Estado 1955, así como las formas de construcción del relato (histórico y de memoria) configurado a partir de aquellos registros. Las autoras detallan minuciosamente cómo se representó (o no) la muerte de los ciudadanos y los modos de enunciación que adoptaron los noticiarios. Con respecto al caso cubano, se describe la nota y se establecen diferencias formales y de relato con respecto al caso argentino; y —aunque no se problematiza a fondo el hecho de que el noticiario cubano versa sobre una masacre sucedida en un territorio externo hacia un pueblo que resiste una guerra declarada, mientras que no sucede lo mismo en el caso argentino—, es destacable la perspectiva introducida por las autoras en torno a la representación de la vulnerabilidad del enemigo: “A diferencia de lo que ocurre en el documental argentino, aquí, el enemigo se muestra de cerca, es grande, es fuerte, también es humano y vulnerable” (85).
Por su parte Ana Díaz Lafarga y Florencia Luchetti desgranan una amalgama de paradojas en torno a los usos de la información audiovisual en un momento histórico complejo: el período de transición (movimiento, pasaje, cambio de etapa) que va de la hegemonía del cine al predominio de la TV, en la configuración de la vida pública, apareciendo nuevamente en escena el problema de las subjetividades y sensibilidades en emergencia en contextos de disrupción social. El acercamiento, tratamiento, construcción y comunicación del referente por parte de la televisión obligó, por su apropiación en directo, a una redefinición de especificidades y pertinencias en otros discursos audiovisuales. Pero además de las diferenciaciones, las autoras se preguntan sobre diálogos, mixturas, hibridaciones y préstamos posibles en distintas prácticas que desde la imagen, definen y redefinen sentidos de lo social. Así se analizan y comparan, temática y formalmente, la organización, enunciación y comunicación de la información en distintos noticieros televisivos y cinematográficos, así como sus condiciones prácticas de producción.
El siguiente es un interesante trabajo que expone comparativamente las relaciones posibles entre dos producciones distantes en el tiempo (correspondientes cada una, a las décadas-eje de estudio), que comparten una misma intencionalidad: la intervención directa en la esfera política disputando (antagonizando) el sentido de lo real y la representación de los sectores populares dados por el discurso televisivo, es decir el discurso oficial dominante. A partir de un cuidadoso análisis de Ya es tiempo de violencia (Enrique Juárez, 1969) y Piquete Puente Pueyrredón (Indymedia Argentina, 2002) Florencia Luchetti y María Cecilia Fernández centran su atención en las paradojas del vínculo entre “los unos” (militantes políticos) y “los otros” (realizadores cinematográficos) con el interés de “vincular las estrategias narrativas empleadas por los documentales y las prácticas políticas en las que se sitúan los realizadores” (112). Si, como hemos dicho, en los sesenta y los noventa advienen a la escena política nuevos sujetos ¿cómo se los representa/ se presentan a sí mismos?, ¿con qué procedimientos estéticos y desde qué posicionamiento ético, formal y político? ¿Cómo se despliega la lucha simbólica contra el dispositivo televisivo, con que tácticas se denuncia su discurso como falso y se subvierte la enunciación? ¿Cómo se genera la proximidad con el espectador hasta su interpelación a la lucha? Al abordar el videoactivismo contemporáneo (aunque no se exponen las contradicciones y tensiones internas en los colectivos audiovisuales), las autoras subrayan, retomando a Hal Foster, que “el campo de batalla de estas fuerzas políticas no es tanto (aunque también) los medios de producción como el código cultural de representación, no tanto el homo economicus como el homo significans” (Foster, 2001: 99, citado en 122).
Seguidamente la dupla Marrone-Fariña, de regreso a la década del sesenta, ofrece una atrayente lectura en torno a las impugnaciones subyacentes del corto documental cinematográfico de propaganda institucional Erradicación de villas de emergencia (Ricardo Alventosa, 1968). Según las autoras, en él se despliega una heterogeneidad de sentidos contrapuestos y contrastes visual-sonoros de suma riqueza para el análisis formal e ideológico, teniendo en cuenta, sobretodo, la relevancia que el tema de las villas y sus habitantes cobró para sectores cada vez mas importantes de la población media urbana y distintas agrupaciones en creciente politización y radicalización. Hacia el final de su trabajo, y pensando en la mixtura de voces y miradas del cortometraje documental analizado pormenorizadamente, Marrone y Fariña (se y nos) preguntan por el equipo de realización del film: “¿reprodujeron por momentos el discurso oficial, para refutarlo en el mismo momento desde la puesta en escena, el montaje, la música, los silencios, la palabra? (…) ¿o fueron lapsus involuntarios, filtraciones de otras imágenes cinematográficas que ya circulaban entre sectores más radicalizados?” (144-145).
El próximo trabajo “La antigua novedad. Moda femenina y representación visual de la mujer durante las décadas del cincuenta y sesenta: el caso de Sucesos Argentinos”, de Julia Debernardi, enriquece el volumen aportando a la visibilidad y problematización de un tema en general menospreciado: la moda como elemento de significación, como parte constitutiva de la estructura social de una comunidad de comunicación. Haciendo foco en los cambios y continuidades de la representación de la belleza en las publicidades del noticiario cinematográfico Sucesos Argentinos, la autora describe sus objetos de estudio (puesta en escena, actuación, enunciación, encuadre, etc.) para pensar su articulación e impacto en un universo más amplio: el del cambio en las costumbres, el consumo y la (nuevamente citada) emergencia de mentalidades y estructuras de sentimiento, cuyo protagonismo es sin duda (desde ese momento en adelante) el de los jóvenes. Lo que a simple vista indicaría un progresivo “destape” o “liberación” en los hábitos femeninos, resultaría en realidad el afinamiento y afianzamiento de estrategias de dominación que dejan incólumes relaciones jerárquicas entre los géneros.
El último artículo de esta sección, escrito por Antonella Comba, Magdalena Felice y Lucía Quaretti, aborda de manera comparada y con una perspectiva constructivista el diseño de la figura del trabajador en dos textos audiovisuales de la década del sesenta: por un lado el que aparece en los noticiarios cinematográficos, y por otro el configurado por el Grupo Cine Liberación en el film El camino hacia la muerte del viejo Reales (Gerardo Vallejo, 1968-1971). Las autoras piensan cómo se articulan aspectos formales y estilísticos en ambas producciones a partir de operaciones ideológicas opuestas y tensión por la lucha de la hegemonía visual.
La tercera y última parte del libro se inicia con un trabajo del dúo Fariña-Marrone que aborda de lleno el tema de la aparición de nuevas subjetividades en las décadas del sesenta y setenta bajo la acción de nuevos contextos sociales, estéticos y productivos, para lo cual, y esta es una interesante apuesta creativa por parte de las autoras, utilizan e intercalan en su análisis histórico testimonios orales de aquellos que intervinieron durante esos años en el campo fílmico: Miguel Pérez, José Gramático, Humberto Ríos y Nemesio Juárez. Este artículo, que retoma y resume varias líneas de investigación del resto del volumen, propone prestar atención a espacios y hábitos epocales, en tanto pistas significativas para pensar el desarrollo de aquellas subjetividades en transformación: la importancia de los laboratorios Alex y la empresa de compaginación de Antonio Ripoll, que permitían el encuentro y frecuentación entre distintos jóvenes cineastas, montajistas y sonidistas, o las relaciones de amistad y preferencia para el armado de equipos de producción, entre otros ejemplos. En la apelación a las memorias subjetivas también se promueve la des-monumentalización de ciertas imágenes-relatos (hoy canónicos, y a veces demasiado compactos, por no decir petrificados) sobre el “mítico” pasado del cine político de la “década larga”, y la comprensión de relatos de memoria disímiles entre sí.
El siguiente artículo, también de las mismas autoras, se sumerge en el complejo devenir simbólico y político de la lucha por los Derechos Humanos que se inicia con la recuperación democrática buscando comprender, en ese marco, la relevancia del cine como praxis-tarea de la memoria y configurador de relatos explicativos sobre el pasado dictatorial. Historizando la instalación dentro de la opinión pública del problema de la violación a los derechos humanos, Marrone y Fariña examinan de qué modo los films se posicionaron en relación a las narraciones históricas dominantes y las imágenes de la sociedad que propugnaban esas interpretaciones del pasado reciente: por ejemplo la sociedad como víctima exculpada entre dos bandos-demonios, que retomaron películas como Camila (María Luisa Bemberg, 1984) o La historia oficial; o el desencanto que provocaron los indultos a fines de la década del ochenta y principios de los noventa, del que se hace eco el film Un muro de silencio (Lita Stantic, 1993). Pero, analizando en detalle algunos films documentales, también señalan la ampliación y diversificación de organizaciones sociales y de DD.HH. que sucedió en paralelo a la crisis del modelo neoliberal y la posterior absorción en la agenda política oficial de las discusiones sobre la memoria colectiva de la última dictadura que se observa desde el primer mandato kirchnerista. Para ello se detienen en Botín de guerra (David Blaustein, 2000), la uruguaya Por esos ojos (Gonzalo Arijón y Virginia Martínez, 1997), Los Rubios (Albetina Carri, 2003) y Sol de noche (Pablo Milstein y Noberto Ludin, 2002). Las autoras se preguntan finalmente: “¿en qué medida la nueva “política de la memoria” se nutrió de estas nuevas miradas?, ¿qué cuestiones incluyó?, ¿cuáles clausuró y cuáles abrió para su profundización?, ¿qué aspectos de ese universo de aspiraciones y subjetividades sociales expresados por una multiplicidad de organizaciones quedaron dentro y fuera de esta oficialización de la memoria?” (210).
Lior Zylberman vuelve en esta tercera sección a provocarnos con sus reflexiones posando su mirada sobre un período que sólo recientemente se ha “puesto en valor”: la década del ochenta, iluminando su rol mediacional, o de transición, entre las décadas-eje de análisis del libro, los sesenta y noventa. “Esperanza y decepción: el genocidio en el cine documental de los años ochenta” es el título de su artículo donde, en línea con la propuesta del trabajo inmediatamente anterior, se propone observar alcances, proyecciones y trasgresiones del diálogo entre los discursos sociales de la década y su cine documental, analizando cómo el tópico del genocidio fue incorporándose y complejizando las prácticas socio-culturales ligadas a la memoria, las imágenes y la praxis estético-política. Para trazar el problemático arco que va de la esperanza (democrática) a la decepción (socio-política), haciendo explícito cómo las discursividades hegemónicas y sus explicaciones fueron perdiendo aceptación social, el autor aborda detalladamente las películas La república perdida II (Miguel Perez, 1986), Todo es ausencia (Rodolfo Kuhn, 1984), Cuarentena (Carlos Echeverría, 1984) y Juan, como si nada hubiera sucedido (Carlos Echeverría, 1987), subrayando que ellas expresan y funcionan como arena política de acreditación y legitimación social. Zylberman destaca la relevancia de estos films, y sostiene: “Sus imágenes documentan los primeros años de la democracia, su clima de época, y se convierten en elaboraciones del pasado reciente. Son imágenes pioneras, que van sentando las bases para el auge que tendrán este tipo de films años después (…)”, aquellos films “inscribieron diferentes estéticas y modalidades que luego serían continuadas, respondidas o refutadas” (230).
Con una escritura marcadamente personal, el trabajo de Sebastián Russo, “Carne, violencia y máquinas: Faena y Carne viva, entre la anticipación y la rememoración”, es uno de los más atrayentes del volumen, proponiendo una constelación de preguntas abordadas en forma aguda y creativa. El autor traza un recorrido de análisis crítico-comparado entre las dos décadas apelando a films que comparten y condensan núcleos-problema presentes en nuestra cultura identitaria nacional: la carne (cuerpos), la violencia (política) y la muerte (matadero, como dispositivo). En esta clave Russo piensa los diálogos, discontinuidades y anticipaciones espectrales entre los films Faena (Humberto Ríos, 1960) y Carne viva (Marcelo Goyeneche, 2007), con sus representaciones y referencias políticas del cuerpo alienado. El autor interpreta cómo los documentales visibilizaron el conflicto dramático de los cuerpos deshumanizados-estandarizados, y representaron la monotonía de la muerte y la injusticia tensadas por la rebelión y la lucha de los trabajadores, apelando/discutiendo con otros discursos audiovisuales (noticiarios y films): “El cuerpo, la multitud, la guerra, dirá Eduardo Rinesi (1997), son los espectros que atraviesan el concepto de política en la contemporaneidad. Espectros que (en tanto invisibilidades que acosan nuestro presente), tendrán a la violencia como eje rector (…) En la decisión (conciente o no) de invisibilizar o visibilizar tal relación, representarla fundante u oculta, se podría encontrar el fundamento político de toda representación (…)” (240).
Del mismo autor “De hornos, calderas y representaciones. Derivas políticas en el documentalismo de Fernando “Pino” Solanas” se propone entender cómo en el último tramo de la trayectoria filmográfica de Solanas, desde Memorias del saqueo (2004) hasta La próxima estación (2008), se dibuja y expresa el perfil de cierto sujeto político. Con impresiones y recuerdos individuales, este artículo (el único escrito en una decidida primera persona) reflexiona en torno a los últimos trabajos de Solanas como plataforma de despegue para pensar y preguntarse recursiva y críticamente sobre la (re)aparición de subjetividades sociales inorgánicas de tipo antagónico, de consenso, resignación, etc. a partir de la crisis de 2001. Russo se interroga: “¿O será que la novedad del modo de pensar la política contemporánea, o sea la idea de que el sujeto político actual es la multitud —es decir, una trama de sujetos no articulada más allá de circunstanciales coincidencias—, [es] donde ha ido a recalar el sujeto político pergeñado por Pino Solanas?” (248) Tal vez el autor no sólo esté pensando en ese sujeto político (difuminado) sino que además intente problematizar la subjetividad del espectador, los agentes culturales (los cineastas) y su propio lugar en el campo social y el campo intelectual: su propio lugar-subjetividad desde el cual hablar-pensar-actuar.
Esta vez individualmente (aunque bajo nosotros que incluye al lector) María Florencia Reyes Santiago aborda el problema de la representación de la militancia femenina setentista en películas documentales de la década del noventa y el dos mil, bajo una perspectiva de género, encuadre que no está presente en el resto del volumen. Para ello su corpus filmográfico, formado por Cazadores de utopías (David Blaustein, 1996), Calle Santa Fe (Carmen Castillo, 2007), Papá Iván (María Inés Roqué, 2000) y Botín de guerra (David Blaustein, 2000), va siendo descrito en función de los modos de aparición y ubicación temporo-espacial de la figura de la militante, tópicos asociados a su imagen y problematización (o no) sobre cuestiones de género, observando reiteraciones, cristalizaciones/estereotipos e innovaciones posibles entre las distintas propuestas audiovisuales.
El último artículo del libro está escrito por sus editoras responsables Irene Marrone y Mercedes Moyano Walker, y titulado “Subjetividad, cine y memoria(s). Sobre una experiencia de organización de obreros rurales en la Cuña Santafesina”, se centra en el análisis del documental Regreso a Fortín Olmos (Patricio Coll y Jorge Goldenberg, 2008), que dialoga y continúa con la experiencia de producción del film de los mismos directores Hachero nomás (1966). Las autoras estudian cómo en esta suerte de díptico histórico, es posible observar problematizadas las mutaciones en la subjetividad sesentista: campesinos, intelectuales, estudiantes, religiosos, militantes cristianos, vivieron cambios profundos en su experiencia social colectiva e individual, y cuarenta años después dan cuenta (fragmentaria, y contradictoriamente) de ello. Marrone y Moyano Walker indagan en torno a cómo el cine documental es capaz de representar lo que permanece, lo que se ha diluído y lo que se ha desgarrado de aquella subjetividad transformada que encarnaba un proyecto político pretendidamente liberador, así como cuánto de homenaje y cristalización mítica, a veces, puede obscurecer el análisis crítico del proceso histórico y las estrategias adoptadas. Lúcidamente señalan: “La necesidad actual de atestiguar sobre los procesos de radicalización social y política de los años 60 y expresarlo en forma de película no evidencia sólo la necesidad catártica o de exteriorizar viejos debates inconclusos, sino también la necesidad presente de retomar con ajustes ciertas líneas de acción que quedaron aparentemente sepultadas por la dictadura militar del autodeterminado Proceso de Reorganización Nacional” (266).
El libro nos sugiere considerar creativamente dos series contemporáneas, la estética y la social, en relación copulativa por un tiempo de sacudida histórica, de corte, ruptura, tembladeral. El entramado social, tal como se conocía, entró en un efervescente movimiento que modificó la representación(es), del proceso de nuestra historia colectiva y sus subjetividades. Y fueron entonces las imágenes documentales—hoy lo vemos— aquellas que dieron cuenta del malestar, la decadencia, y convocaron a pensar(nos) colectiva y subjetivamente otra vez. Si bien el volumen cuenta con artículos muy logrados e interesantes, otros ofrecen varios reparos críticos. Por otra parte aunque las décadas-eje de análisis son los ’60 y ’90, en muchos de los artículos del volumen se incluye un “excedente” de producciones que corresponden a las décadas del ’70 y 2000, que por razones temático-formales, no siempre explicitadas, entran bajo las mismas rúbricas y consideraciones epocales. No obstante, por proponer preguntas polémicas que inspiran futuros trabajos, este esfuerzo concretado obtiene su lugar dentro del campo de estudios sobre el cine documental argentino reciente.
María Aimaretti